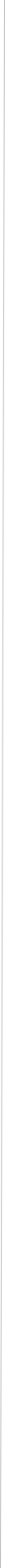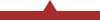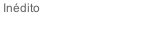
![PDF [ABRIR]](wpimages/wpa7ea2436_06.png)

|
|
Cuando la tarde cae sobre mí, el corazón se detiene por una fracción de segundo. Me pregunto entonces si es la muerte, que hace conmigo un ensayo, un rápido ensayo nada más, desde luego, porque aún no ha sonado mi hora. El silencio se hace en torno mío. Mi sangre, que bate con furia el corazón hipertenso, se sosiega, y hay en mis miembros esa dicha del que ha llegado, por fin, tras un largo camino. La respiración se para también, mi pensamiento cesa y siento que mi alma, libre de ataduras, camina por mis células, como si recorriera una vieja heredad tras larga ausencia. Después, todo vuelve a ser como antes: el ruido espantoso del mundo torna; la sangre bate de nuevo al impulso brutal de mi corazón hipertenso y el alma emprende de nuevo su peregrinación. Yo comprendo: no es fácil morir, hay que aprenderlo: una serie de ensayos van realizándose, hasta que un día estamos ya aptos. Entonces, todo ocurre. Los viejos terrores desaparecen para siempre y podemos decir que estamos salvos: ya no necesitamos compañía, el alma sola vibra y canta y se basta a sí misma. La eternidad da comienzo y el cuerpo, ese buen compañero, va a descansar en la honda tierra, entregándose a una juvenil actividad creadora, en la que se disgrega, feliz, para ser otra u otras vidas, que ya no son nuestras: su dicha es dejar de ser quien era y ser otro u otros seres, vegetales, animales, no importa, vivientes de nuevo, incesantes de nuevo, en espera de que la muerte llegue otra vez. Todo parece una rueda que girara sin término, en la cual tenemos nuestra parte. Cuando la tarde cae, la muerte viene a mí y ensaya, con la anhelante y jubilosa colaboración de todo mi ser, el gran momento.
Yo comprendo perfectamente cómo es la inmortalidad del alma, y la comprendo igual a la inmortalidad del cuerpo. Pienso que esta tensión constante, impalpable, que siento dentro de mí es mi alma y estoy seguro que ella, como lo enseñan los Padres de la Iglesia, queda en libertad en el instante en que mi cuerpo muera. Veo claramente cómo sale de mi boca mi alma y se alza sobre el cuerpo doliente, por fin en paz. Ambos, el cuerpo y el alma quedan mutuamente libres el uno del otro: si ella le atormentaba, si él la atormentaba, desde ese instante en adelante ya no se atormentaran más. Y aún, ya no se volverán a ver ni a tocar ni, si lo quisieran, pudiesen encontrarse, por cuanto cada cual se entrega a su propia inmortalidad. Y es característico de dicha inmortalidad que no vuelvan a encontrarse jamás. ¿Cómo es la inmortalidad del alma? Para mí, es simple y lógica: ella, el alma, una vez libertada por la muerte de su ligazón con el cuerpo, queda infinitamente suelta y se diluye en el inmenso, infinito campo impalpable donde late el espíritu, el alma del mundo. Su inmortalidad consiste en diluirse en ese infinito espíritu, como la inmortalidad del arroyo consiste en diluirse en el ancho río del cual es afluente, a la hora feliz de la tan ansiada confluencia. Así mismo, la inmortalidad del cuerpo se produce inmediatamente después de que la muerte lo ha desligado del alma: llevado a su tumba, el cuerpo se destruye, con más o menos rapidez, y a medida que se destruye se va fundiendo con la vida universal, dejándose invadir de ella nuevamente, volviendo a ser alimento de otras vidas, dejando para siempre de ser quién era, este poeta, por ejemplo. Y en la total, inagotable, incesante inmortalidad de la vida encuentra, dejando de ser quién era, su propia inmortalidad, que viene a ser exactamente igual a la inmortalidad del alma.
Esto, al ser así las dos inmortalidades que surgen de nuestra muerte, explica, a su vez, en forma clarísima por qué tememos a la muerte. ¿Quién la teme? ¿El alma? No, el alma no la teme, porque es la muerte precisamente el comienzo de su libertad y de su inmortalidad. ¿El cuerpo? No, el cuerpo tampoco, porque es precisamente su muerte el comienzo de su infinita libertad y de su inmortalidad total. Pero es un hecho que en nuestro ser “alguien” teme a la muerte, y al presentirla cerca se agacha como lo hace quien presiente un huracán. ¿Quién es el temeroso? Es, evidentemente, el Yo, este que soy Yo, que es el único que muere para siempre, cuando la muerte hace su tarea. El cuerpo queda para siempre vivo, el alma lo mismo, pero el Yo perece para siempre. ¿Cómo es este Yo, el único aniquilado? Es el ser que resulta del maridaje de este cuerpo y esta alma, el ser sujeto a las leyes de la herencia, a la prisión del medio y a la maldición de la muerte, porque el tener forzosamente que ser aniquilado es una maldición. Para él la muerte no es ni libertad ni inmortalidad. El Yo, que nunca es libre, porque nace atado por la herencia y luego es sujeto a nuevas ataduras: a la de la ley de su sociedad y a la de su costumbre, a la de su clase y a la de su época. El Yo, que es el único al cual la vida abandona y al cual la muerte hiere. El Yo, que ama vivir y teme desaparecer, porque sabe que desaparece para siempre. El Yo, que tiene horror del olvido y que ansía, por lo menos, a permanecer en el recuerdo de los demás. El Yo, que sueña con la vida eterna, a pesar de presentir que no le será jamás deparada. El Yo, que ama intensamente a otros Yo, muchos nacidos de él o a él asociados por el amor y que no quiere abandonarlos. El Yo, que ha creado con dolor, con trabajo, con esfuerzo ingente, muchas cosas materiales y espirituales en su vida, y que no quiere desligarse de ellas. El Yo, que goza con la maravilla de la luz, del tacto, de la forma, del sabor y del sonido y que no quiere perder ese goce. El Yo, que soy Yo mismo, que no quiero perderme. Pero que tengo que perderme, que tengo que irme para siempre, hundirme para siempre, no volver a saber jamás de lo que tanto amé, de lo que con tanto esfuerzo hice, de los que amé y cuidé… Ese es el que teme a la muerte, no el cuerpo, no el alma. Ellos, cuando ella llega, se entregan a su libertad y a su inmortalidad.
¿Qué el Yo sea distinto del alma? No lo he dicho: para mí el alma es la materia prima de que está hecha la parte espiritual del Yo, que aliada con la parte sólida, material que el cuerpo provee, dan lugar al Yo completo, a ese ser distinto, preciso, inconfundible que conocemos con un nombre, un apellido, un cuerpo, un sitio en el mundo, entre millones de seres similares a él, pero de ninguna manera idénticos. El alma provee la substancia espiritual que en el Yo es indispensable y que no está ciertamente provista por el cuerpo. Esa “secreción del cerebro” que decía Bolívar, hablando de esta grave cuestión con Perú de Lacroix. “El alma es simplemente una secreción del cerebro” dijo el Libertador, tratando de explicar un pensamiento que, de haberse elaborado más, estuviese donde está el mío. Pero Bolívar no tenía tiempo para realizar esa elaboración, porque estaba empleado en otra tarea. El alma y el cuerpo son dos substancias íntimamente penetradas, que existen en este mundo desde el comienzo: albúmina, proteína, calcio y una tensión especial, impalpable, comparable acaso a una corriente eléctrica. En la cadena que viene desde el comienzo, en la rueda que viene desde la lejana impulsión inicial, que no ocurrió en este planeta, sino allá, en el seno profundo del universo, se viene realizando siempre, en el laboratorio oscuro del huevo, la síntesis entre la sustancia alma y la sustancia cuerpo. Y surge el Yo. Cuando viene la muerte, la síntesis se deshace, los componentes quedan libres e inmortales, se desligan y están aptos para reintegrarse al gran todo, del cual vuelve a rodar la rueda. Esa me parece que es la verdad.
No creo que aquellos que aseguran haberse comunicado con los habitantes del “otro mundo”, o los santos que afirman haber tenido comunicación con otros santos, con los ángeles, con María Santísima o con el propio Dios, sean farsantes. Yo soy reacio a creer farsantes a los que a todas luces son honrados. He leído con profunda atención el libro de Sor Catalina de Jesús, Secretos entre el alma y Dios, lleno de diarias comunicaciones con varios santos, con ángeles, con María y con Jesús. Puedo poner mi mano al fuego por la sinceridad perfecta de Sor Catalina: su tono no es el tono del farsante. Tampoco lo era San Francisco de Asís: todo indica que es sincero hasta llegar a la suprema sinceridad humana. Los profetas, con toda seguridad, no eran farsantes. Las comunicaciones que ellos tuvieron con Jehová no son farsa alguna. Podemos creer que Moisés, que no era profeta, sino político, era un farsante por interés nacional y que su comunicación con Jehová, en el curso de la cual le fue dictado el Decálogo, era una farsa en interés del pueblo. Pero Isaías no era un farsante. ¿Qué es, pues, lo que ocurre? Yo creo que es la fuerza de la ilusión… o si queréis, la fuerza de la fe. Por cierto que la fe no es sino una ilusión mantenida con todas las fuerzas del alma. No hay ilusión más acendrada que la de la existencia de un mundo contiguo, eterno, donde estaremos para siempre reunidos con los que amamos y empleados los días de nuestra eternidad en la contemplación inefable, lejos de todo cuidado y toda pena. ¿Qué ilusión más bella? ¿Cuál, de todas las ilusiones, merece más que ésta el ser creída con la ardorosa intensidad de la fe? Algo creído así, con ese ardor, produce otras ilusiones, como las de la comunicación con Dios o con los semidioses de la religión católica, y con los seres bien amados, ya idos para siempre. Pero, por desdicha, se trata solamente de ilusiones. La realidad amarga es bien distinta. |
|
|
|
|
Adela Aguirre Bermeo y José Miguel Carrión Mora, padres de Alejandro Carrión (c. 1950). |
|
|
|
Pero de mi convicción no hago yo un apostolado, porque no es mi tarea en el mundo el sembrar desdichas. Si almas puras, simples, llenas de cristalina bondad, como la de mi madre o la de mi mujer, creen con toda su alma en el mundo contiguo y en su Dios y en las posibles comunicaciones obtenidas con ellos, por algunos seres especialmente puros, privilegiados por su honda pureza, y esa creencia los consuela y los alienta… ¿Cómo podría ser yo tan malvado, que lleve mi lógica, helada y desolada, a sembrar desolación y angustia, y aún desesperación en su consolada esperanza? Ello, repito, sería un crimen. Si la lógica despiadada nos lleva a examinar despiadadamente las ilusiones y a matarlas, la terrible tristeza, el helado clima que queda en nuestra mente, ¿por qué va a ser impuesto a las almas felices que gozan de la dicha de la esperanza? Yo, para ser verdadero, envidio a los que creen. Yo sé que mi padre no creía. Su lógica lo había llevado a donde me ha llevado la mía. Pero nunca hablaba de ello. Cuando mi madre le rogó que se confiese, horas antes de su santa muerte, aceptó. Y al canónigo que fue a confesarlo –era un antiguo amigo suyo, muy culto, buen poeta— le dijo: “¡Qué bella es la religión católica!”. No le dijo que fuese verdadera. No le dijo que creyera en ella. “¡Consuela mucho!”, agregó. Se consolaba con la belleza de la ilusión que esa Regla proveía. Pero sabía que era una ilusión. Yo sé que lo hizo –el recibir el confesor— para que mi madre y sus hijas no sufrieran. Nada más: por respeto y amor a la ilusión de ellas, que las iba a consolar. Para dejarles ese claro consuelo. Yo, a medida que el tiempo pasa, pienso mucho en mi padre, en especial ahora que me acerco a la edad que él tuvo al morir. Y, padre yo también, también con el corazón pesado de hechos y palabras, lo voy entendiendo tanto, que a veces me parece que yo soy él mismo. Y talvez, en cierto sentido, por lo menos en parte, yo lo sea. De todo modo, en el plasma germinal del que procedo, había un átomo de él, que era él mismo y que está en mí. Yo se que él, sobre este terrible misterio, pensaba lo mismo que yo pienso.
|